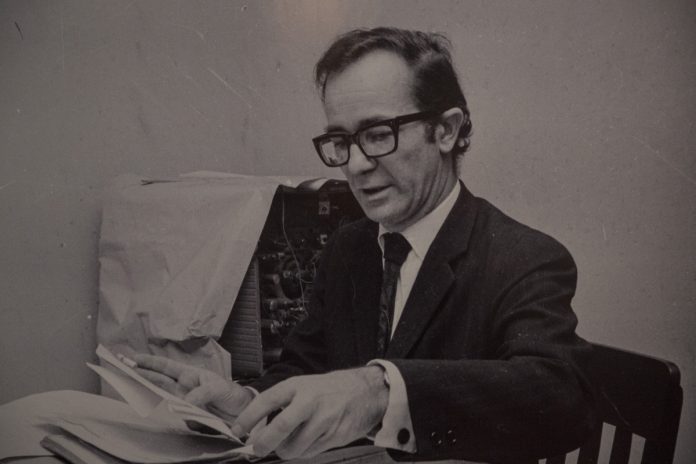Por ISAAC GONZÁLEZ MENDOZA
Documentar injusticias
Sea bajo el manto de la ficción o no, una manifestación artística —libro, película, serie, pintura— puede, quizás sin quererlo, documentar y denunciar injusticias. Hay autores que tienen tales pretensiones, otros, prefieren enfocarse en la investigación o la estética sin que tenga que importarles genuinamente lo que están describiendo.
Estamos, precisamente, en un tiempo donde somos más conscientes de que el arte puede ser estética o técnicamente bello sin dejar de advertirnos de violaciones de los derechos humanos, ya sean fusilamientos, abusos sexuales o políticas de Estado contra las minorías. La película Argentina, 1985 (2022), estrenada en 2022, cuenta, con una narrativa que juega con la ficción y el documental, cómo se desarrolló el Juicio a las Juntas, aquel proceso por graves violaciones de los derechos humanos contra 9 de los 10 integrantes de las Juntas Militares que gobernaron Argentina de 1976 a 1983.
Poniendo el foco en el fiscal Julio César Strassera, la mente valiente e inteligente que estuvo a cargo del juicio, Argentina, 1985 recrea cómo fue la lucha, bajo el ojo amenazante de la dictadura, para recabar las evidencias que demostraron el uso de torturas y desapariciones como política de Estado para ir contra todo aquel que se considerase un enemigo para el país, con o sin pruebas de ello. En Argentina, 1985 podemos hablar de una película de ficción, basada en hechos de la vida real, pero ficción a fin de cuentas. En este ensayo quiero poner en diálogo esta película con una obra clásica de ese mismo país, pero periodístico – literaria, término que definiré más adelante: Operación masacre (1957) de Rodolfo Walsh, donde el periodista, y quiero ser enfático en este término, reconstruye una serie de hechos para denunciar, esta vez con toda la intención, los fusilamientos de José León Suárez, en medio de un alzamiento contra la Revolución Libertadora, el régimen que gobernó Argentina de 1955 a 1958.
Walsh sostiene su relato en una serie de entrevistas y documentos que obtuvo gracias a su admirable olfato periodístico y, con sus herramientas escriturales, se vale de la literatura para narrarnos una historia con protagonistas, sus familias, amigos, y una circunstancia muy similar a la de Argentina, 1985. La crónica de Walsh fue esencial para conocer con detalle lo ocurrido el día de los fusilamientos: doce civiles fueron víctimas de una masacre en medio de unos basurales. Cinco de ellos murieron. Gracias a quienes sobrevivieron, uno en estado de gravedad, el periodista pudo obtener testimonios directos de los crímenes.
¿Ficción, historia, periodismo?
En El contenido de la forma, Hayden White nos recuerda que los historiadores no tienen que relatar sus verdades sobre el mundo real en forma narrativa. Tocqueville, Burckhardt, Huizinga y Braudel, por ejemplo, rechazaron la narrativa en algunas de sus obras historiográficas:
Su ejemplo nos permite distinguir entre un discurso histórico que narra y un discurso que narrativiza, entre un discurso que adopta abiertamente una perspectiva que mira al mundo y lo relata y un discurso que finge hacer hablar al propio mundo y hablar como relato. (p. 18).
Para White, los acontecimientos reales deberían simplemente ser: pueden ser narrados, pero no deberían ser formulados como tema de una narrativa. O, como nos dice Barthes, la narrativa es “simplemente como la vida misma […] internacional, transhistórica, transcultural”. Por tanto, cuando leemos una obra como Operación masacre nos encontramos con un relato muy bien hilado, como si estuviésemos ante una novela de Patricia Highsmith, y, a la vez, con una investigación rigurosa detrás, lo que pone en nuestras manos un documento, asimismo, histórico.
En Argentina, 1985, la narrativa, al valerse de lo visual, la actuación y el diálogo, encontramos una historia transcultural e internacional que cuenta un hecho que pudo o puede volver a ocurrir en otro país. No en vano el Juicio a las Juntas es considerado el juicio político más influyente después de los Juicios de Núremberg, y sin embargo a nivel mediático, ¿cuántos libros de no ficción o documentales sobre el Juicio a las Juntas han tenido la difusión de Argentina, 1985? Narrar, ficcionalizar, crear algo a partir de un hecho histórico no solo nos ofrece un valor artístico, despierta conciencias, universaliza las luchas de la humanidad contra la barbarie.
Ahora bien, en Operación masacre Walsh no deja de explicar en ciertos momentos cómo obtuvo algunas de las entrevistas a los sobrevivientes de los fusilamientos, así como su transitar por las opacas instituciones de la época para obtener información que respaldara su relato. Es decir, Walsh no solo es un perspicaz escritor, es un investigador, como Strassera, valiente e infalible. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando dice:
Los hechos que relato en este libro fueron sistemáticamente negados, o desfigurados, por el gobierno de la Revolución Libertadora. La primera versión oficial es el telegrama dirigido al padre de Livraga, el 12 de junio de 1956, por el jefe de la Casa Militar, capitán Manrique, donde se dice que Juan Carlos fue “herido durante tiroteo”. Ya vimos en qué consistió ese tiroteo. Fernández Suárez pretendió que Livraga no había sido fusilado, ni siquiera herido. (p. 73).
Es decir, Walsh opina, documenta, narra, advierte, polemiza. Es un libro en el que no abandona ni la literatura ni el periodismo, y tampoco olvida el papel político que está asumiendo, en un contexto donde sabe que será perseguido y, posiblemente, asesinado. Autor y texto están sumidos en la misma realidad, en el mismo laberinto kafkiano que él está narrando.
Se cumple en el libro de Walsh la premisa de la profesora María Josefina Barajas en Textos con salvoconducto: La crónica periodístico – literaria venezolana de finales del siglo XX:
En mi opinión, el cronista consigue hablar del presente en su texto, como lo logra la mayor parte de los otros hablantes de la prensa y de los medios radioeléctricos con quienes comparte el campo del discurso periodístico, porque informa sobre una esfera del mundo actual de interés para el público de las noticias, mayor a la esfera que Lorenzo Gomis califica de primer círculo de referencias. (p. 297).
También explica Barajas que la imagen periodística se presenta en las crónicas bajo los mismos designios de la información que acompaña a los demás artículos del medio impreso. Sin embargo, “gracias a su destreza para narrativizar y convertir en historias de interés las cosas que se le ofrecen, esta logra zafarse en muchos casos de la tentación del consumo al que están destinados todos los textos en el periódico”.
Claro está, Walsh no tenía otra manera de narrar los fusilamientos. Su decisión de reconstruir de tal manera no fue estética, la circunstancia, el vivir bajo un régimen autoritario, censor, lo obligó a sostenerse de la literatura y el periodismo, y cuando hablo de periodismo, quiero recordar, me refiero a que mezcló los géneros de opinión, entrevista, noticia y crónica.
Como nos ha explicado Jesús Martín – Barbero (1993), desde la comunicación se trabajan procesos y dimensiones que incorporan preguntas y saberes históricos, antropológicos y estéticos, por tanto, un caso como el que trabaja Walsh no podría encasillarse en un solo género si hablamos de un contexto en el que el poder dominante no solo podría censurarte sino desaparecerte con el argumento de que la “patria” está en peligro.
La distribución de la muerte
Partiendo del contexto anterior, me interesa recalcar que Walsh vivía bajo un régimen autoritario, por lo que quiero apuntar el otro enfoque de este ensayo: Operación masacre y Argentina, 1985 son dos dispositivos que nos permiten mirar el concepto de Estado de excepción como lo plantea Giorgio Agamben y la necropolítica como la define Achille Mbembe. Por un lado, Operación masacre cuenta cómo la Revolución Libertadora justificó los fusilamientos por medio de decretos que los legalizaban, mientras que Argentina, 1985 nos indica que el régimen de Videla, y aquí podemos ver el uso del lenguaje documental en la película, justificó las desapariciones y torturas porque consideraba que Argentina estaba en un contexto de guerra civil. Cito parte del decreto publicado por Walsh en su crónica:
1° Durante la vigencia de la ley marcial serán de aplicación las disposiciones de la ley 13.234, de organización general de la Nación en tiempo de guerra.
2° Todo oficial de las fuerzas armadas en actividad y cumpliendo actos del servicio podrá ordenar juicio sumarísimo con atribuciones para aplicar o no pena de muerte por fusilamiento a todo perturbador de la tranquilidad pública.
3° Se considera perturbador a toda persona que porte armas, desobedezca órdenes policiales o demuestre actitudes sospechosas de cualquier naturaleza. (p. 86).
Volvamos al punto tres. Alguien es considerado perturbador solamente por portar armas, desobedecer órdenes policiales o demostrar actitudes sospechosas, y eso, solo eso, conlleva a la muerte. En Argentina, 1985, por otro lado, cuando la Fiscalía les pregunta a los acusados si se consideran culpables, todos responden que no, que son inocentes, y sus argumentos son que parte de sus decisiones obedecieron a un supuesto deber de proteger a la patria. Cuando Agamben explica sus primeros intentos para definir el Estado de excepción, afirma que entre los elementos que lo hacían difícil estaba la estrecha relación que este mantiene con la guerra civil, la insurrección y la resistencia, debido a que se sitúa en una suerte de franja ambigua e incierta, en una frontera entre lo jurídico y lo político.
En el curso del siglo XX, continúa el autor, se ha “podido asistir así a un fenómeno paradójico, que ha sido eficazmente definido como ‘guerra civil legal’ (Schnur, 1983). Un ejemplo que menciona es el del Estado nazi: el decreto denominado Decreto para la protección del pueblo y del Estado nunca fue revocado. El Estado de excepción duró 12 años:
El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del Estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. (p. 25).
Cuando Walsh está describiendo lo ocurrido a las víctimas de los fusilamientos, un tema que siempre está latente es el peligro de que los sobrevivientes vuelvan a ser detenidos, que así pasa, a pesar de que uno de ellos se encuentra grave tras recibir disparos en la cara y, de nuevo, sin que haya todavía pruebas claras de que habían participado en el alzamiento contra el régimen de la época.
De lo más llamativo de la teoría de Agamben es que el Estado de excepción moderno ni siquiera es obra de la tradición absolutista, sino creación de la tradición democrático – revolucionaria. Paradójicamente, durante la Revolución Libertadora se realizaron unas elecciones condicionadas que derivaron en un derrocamiento. Según Agamben, en el Estado de sitio el paradigma es la extensión en el ámbito civil de los poderes que competen a la autoridad militar en tiempos de guerra, por tanto, se suspende la Constitución, por lo que los dos modelos terminan por confluir en un único fenómeno jurídico, el cual llamamos Estado de excepción.
Ahora, ¿cuál es la finalidad de un Estado de excepción como lo vemos manifestado ahora? Si nos vamos a la teoría de Mbembe, el objetivo es lograr distribuir legalmente la muerte. Porque la soberanía reside en el poder y la capacidad de decidir quién vive y quién no:
Después de todo, la guerra también es un medio de establecer la soberanía, tanto como un modo de ejercer el derecho a dar la muerte. Si consideramos la política como una forma de guerra, debemos preguntarnos qué lugar le deja a la vida, a la muerte y al cuerpo humano (especialmente cuando se ve herido y masacrado). (p. 20).
Cuando la Revolución Libertadora decide, y legaliza, una serie de fusilamientos, estamos hablando de un gobierno que utiliza los decretos para justificar sus decisiones, así ellas, de lejos, sean violaciones de derechos humanos. Pero qué llamativo es, como lo apunta Walsh, que mientras ocurrían los alzamientos y se contrarrestaba a los presuntos involucrados en la Radio del Estado lo que se escucha es música de Ígor Stravinski.
El periodista explica que a 24 horas de lo ocurrido no hay ni una sola palabra oficial en los medios de comunicación. Tampoco se ha hecho la más mínima alusión a la ley marcial, que, continúa Walsh, “como toda ley debe ser promulgada, anunciada públicamente antes de entrar en vigencia”. Sin embargo, la ley marcial, que permitía al Estado suspender las garantías y detener a cualquier sospechoso, ya ha sido aplicada y se aplicará entonces a las víctimas de José León Suárez, sin que exista siquiera la excusa de haberlos sorprendido con las armas en la mano.
Como explica Mbembe, la ejecución en serie, “mecanizada”, ha sido transformada en un procedimiento puramente técnico, impersonal, silencioso y rápido. Recordemos cuando en Argentina, 1985, finalizando la película, el fiscal Strassera enumera los resultados de su investigación. No es tanto el escándalo por la cantidad de afectados, sino la facilidad que tuvo el régimen de Videla para cometer torturas, asesinatos y desapariciones con el único argumento del supuesto tiempo de guerra en que se encontraban, sin que hubiese, en aquella época, medios de comunicación masivos que permitieran denunciar la crueldad detrás de la dictadura.
La condena latinoamericana
Walsh, precisamente, fue desaparecido y asesinado en tiempos de Videla, luego de publicar una carta en la que denunciaba los desmanes de la dictadura. Parte de aquella misiva, incluida en la edición que tengo de Operación masacre, dice, valientemente:
Han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. (p. 122).
Es decir, un autor, sea escritor, cineasta o pintor, corre el riesgo de ser víctima del mismo sistema al que se está enfrentando. El autor se sumerge a nivel fenomenológico y documental en una situación tan invasiva que termina siendo parte de ella. ¿En qué punto está la frontera entre el autor que se aleja para denunciar un hecho utilizando los recursos del arte? ¿Qué nombre lleva la persona que denuncia una crisis y a la vez la vive por cuenta propia?
En los años noventa, José Ignacio Cabrujas decía en una entrevista con Rafael Arráiz Lucca que a los escritores latinoamericanos realmente no les debía importar la estética, pues vivían en un contexto que, quiérase o no, requería de un compromiso político. Y el mismo Gabriel García Márquez consideraba que el destino de la región era tan duro y doloroso que terminaba invadiendo de una u otra manera la escritura.
Al autor latinoamericano, al menos hasta mediados del siglo XX, le costaba enormemente separarse de la realidad social de su respectivo país, y eso a pesar de que José María Brunner afirmaba que el tema cultural en América Latina era el del pastiche cultural: imitación, mímica de estilos y formas, de valores y contenidos, sin pretensión de parodia o ironía, con la intención de participar en la experiencia de la modernidad.
Bibliografía
AGAMBEN G. Estado de excepción. Adriana Higaldo editora, Córdoba, 2004
ARRÁIZ LUCCA R. Excepcionales. Cap 5. José Ignacio Cabrujas. Disponible: https://podcasters.spotify.com/pod/show/rafael-arraiz-lucca/episodes/Excepcionales–Cap-5–Jos-Ignacio-Cabrujas-ea3lvq
BARAJAS M. Textos con salvoconducto: La crónica periodístico – literaria venezolana de finales del siglo XX. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2013
BRUNNER, J.J. Un espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago de Chile, 1968.
COLLAZOS, Ó. Literatura en la revolución y revolución en la literatura. Siglo XXI Editores, Ciudad de México, 1970.
MBEMBE A. Necropolítica. Editorial Melusina, Madrid, 2011
WALSH R. Operación masacre. El perro y la rana, Caracas, 2021
WHITE H. El contenido de la forma. Paidós, Barcelona, 1992