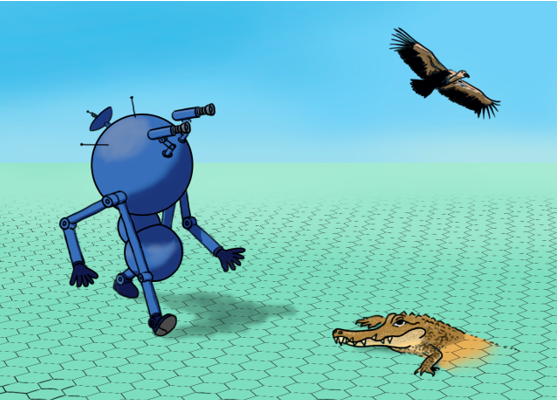
Por Antonio Pou, profesor honorario
Universidad Autónoma de Madrid
Hace unos años, un cooperante europeo en un país africano me comentaba que en la zona que prestaba su ayuda nadie hacía planes para el año siguiente. Sin reflexionar lo más mínimo, lo primero que pensé en voz alta fue: “¡Qué falta de previsión!”. El cooperante esbozó un amargo amago de sonrisa y me contestó: “No. Lo que allí ocurre es que viven en una incertidumbre total. Todo depende de si la próxima cosecha produce el suficiente sustento como para llegar vivos hasta la siguiente. Como son tantos los factores que están totalmente fuera de su control, no les merece la pena desperdiciar su energía en juegos mentales.”
El recuerdo de esa conversación me vino el otro día cuando me comentaban de una mujer que iba a casarse dentro de un año y ya tenía fecha y hora, el lugar de la celebración y el menú comprometido, así como el viaje de novios pagado. “Sí, eso es bastante habitual”, intervino otro del grupo. “Un año no es tanto tiempo como parece, porque son muchas las cosas que hay que organizar y muchos los compromisos que hay que cerrar. No te puedes parar, cualquier duda o incertidumbre penaliza: llega el día, te falla un eslabón… ¡y no hay boda!” La incertidumbre real —pensé yo, es si aguantará la pareja un año hasta la fecha de la boda, dado lo poco que duran ahora.
Supongo que para que el cerebro centre la atención en un objetivo y la persona decida que, sí o sí, lo tiene que alcanzar, necesita no hacer caso a todas las posibles hipótesis, probabilidades y evidencias, tropiezos e inconvenientes que pueda encontrar en su camino. Si no lo hiciese así, no estaríamos vivos. Desde que nacemos nos enfrentamos a la incertidumbre y tenemos que ser positivistas: vamos a vivir y a llegar a viejos, por encima de todo. Todos llevamos ese mandato en el ADN. Lo demás, nos incumbe bastante menos.
Claro que una cosa es la idea de vivir y otra la realidad que nos complica la existencia. Venimos a este planeta encerrados en una nave biológica provisional, de la cual cuelgan dos brazos y dos piernas, además de unas bolsas procesadoras del aire y del nutrimento que ofrece el planeta.
Desde el puesto de mando del cráneo, aislados del exterior, sin ventanas, tenemos dos consolas. En una hay unos cuantos indicadores y teclas para manejar el funcionamiento interno de la nave. Solo son unos pocos, la gran mayoría de los sistemas funcionan en automático y no nos dejan trastear con ellos porque la entidad, o lo que sea, que nos ha diseñado no se fía de ninguno de nosotros.
En otra consola está una parte, ya seleccionada por los sistemas de abordo, de la información que nos transmiten los sensores del mundo exterior (los cinco sentidos). A diferencia de la actual tecnología, la consola no tiene pantalla. En vez de un monitor, hay un espacio sobre el que aparece la información en una especie de holografía 3D, en movimiento y mucho más, que no puedo especificar porque todavía no tenemos tecnología con la cual comparar. Esa información es tan solo un esquema enormemente simplificado de la realidad, y con eso nos tenemos que apañar.
En el siglo XXI tenemos una ingente cantidad de tecnologías externas: redes de medición repartidas por todo el planeta, satélites y miles de sistemas que nos informan de cosas para las cuales la naturaleza no nos dotó de sensores: “Si quieren enterarse, que se los fabriquen ellos mismos”. Pero tal como venimos al mundo solo nos enteramos de lo que está más cerca de nosotros, espacial y temporalmente, disminuyendo rápidamente con la distancia el detalle, la calidad de información y el interés. Manejarse solo con eso para moverse por el planeta implica vivir en una incertidumbre constante. Es como ir caminando de noche por un desierto lleno de fieras alumbrándonos con un candil.
Necesitamos unos de otros para sentirnos más seguros, compartiendo la información que nos llega. Construimos calles y casas, para que al menos, en ese entorno no haya sorpresas, porque lo hemos hecho nosotros y sabemos lo que hay. Nuestras mentes se liberan así de una gran cantidad de preocupaciones y pueden dedicarse a otros asuntos.
Aunque nos parezca la cosa más normal del mundo, caminar, dar un paso y luego otro, es una bio-hazaña nada despreciable. Cada paso que damos implica poner en marcha muchos sistemas que, afortunadamente, funcionan de forma automática; pero no siempre, y es entonces cuando podemos darnos cuenta de su complejidad.
Es de noche, no tenemos luz, estamos en una zona montañosa de relieve irregular, fuera de cualquier camino o senda y tenemos que movernos. No se ve ni donde ponemos el pie, pero hay que ponerlo en algún sitio. La información de los sensores es escasa y esporádica, pero es la que tenemos. Lo primero es darnos cuenta de en qué posición tenemos el cuerpo, especialmente los pies. De esa posición y de la información que suministra el tacto de plantas y obstáculos, deducimos-imaginamos cómo será el terreno donde vamos a poner el pie que queremos mover. Necesitamos hacernos una idea de cuál será su firmeza, su irregularidad. Hacemos una simulación de la operación y un video de la secuencia del movimiento que vamos a efectuar. Determinamos en qué posición va a quedar el pie al asentarlo en el suelo y qué sensación nos va a producir. Ejecutamos el movimiento según lo hemos imaginado en el video, siguiendo sus instrucciones. Si el pie ha aterrizado bien, santo y bueno. Si damos un traspié, hay que revisar todos los supuestos y repetir la simulación.
No es necesario que estemos en una situación tan incierta como una montaña de noche. Simplemente, la incertidumbre la tenemos a la vuelta de la esquina que queremos doblar. No sabemos lo que hay a la vuelta, puede que haya un obstáculo o que alguien venga en dirección contraria. Afortunadamente, sabemos que hay gran probabilidad de que el suelo sea liso y del mismo tipo que al que estamos acostumbrados. Es poco probable que haya una piedra justo donde vamos a poner el pie, y abordamos la operación “vuelta de la esquina” con confianza.
Es un proyecto fácil, lo hemos hecho miles de veces, y fabricamos el video con el modelo de cómo ponerlo en práctica. Simulamos los movimientos y algunos imprevistos con la seguridad y el aplomo del profesional. El video es tan perfecto y estamos tan seguros de su exactitud que, cuando ya hemos doblado la esquina, creemos que lo que vemos es la imagen que nos transmiten los ojos. Pero no es así, son las imágenes del video; aún no ha dado tiempo a procesar la información de los sensores externos. Claro que también puede suceder que al doblar la esquina: “¡Oops, disculpe, no le había visto!” —“¡A ver si mira usted por donde anda!”.
Por eso nos sorprenden y engañan con tanta facilidad magos e ilusionistas; nos incitan a que fabriquemos el video mental con las instrucciones que ellos nos proporcionan, de forma tan convincente que no analizamos la información que realmente llega a nuestros ojos. Vivimos habitualmente en la nube, y ellos lo saben.
Aunque raramente nos demos cuenta de ello, constantemente modelamos y visualizamos en la mente todas las acciones que vamos a efectuar, anticipando los movimientos de brazos, piernas y cuerpo. Vivimos mucho más tiempo viendo nuestros videos anticipatorios que interpretando lo que nos dicen los sensores.
El mundo urbano moderno de los países desarrollados es monótono y poco diverso comparado con el espacio natural, pero es muy cómodo, reduce considerablemente el trabajo de modelización, reduce la incertidumbre y no es necesario que la mente trabaje a tope para podernos desplazar por la urbe; por eso nos gusta. Eso es lo que hace posible que la gente de esos países vayamos andando por la calle despreocupadamente, escuchando música y mirando a las musarañas. Estamos deseando que proliferen los coches que se mueven solos para poder hacer lo mismo mientras el vehículo nos lleva de un sitio a otro.
En general, todo va bien porque nosotros diseñamos las urbes y las hacemos a nuestra medida y conveniencia. Aun así, nos equivocamos y las cosas salen mal en cuanto nos modifican cualquier cosita, porque solemos ir excesivamente confiados viviendo nuestros videos mentales y no gastamos energía en vivir atentos a la realidad. Pero la realidad existe, y vivir en una ensoñación permanente desactiva peligrosamente las capacidades de percibirla y de reaccionar a tiempo.
Desde esa base de seguridad urbana de los países privilegiados, desde esa comodidad, desde esa atalaya, miramos al mundo rural y a la naturaleza: de lejos. La naturaleza nos atrae porque pertenecemos a ella, aunque desde la cultura urbana nos da horror reconocer que somos animales. Nos gusta la vegetación y las flores, pero nos molestan los insectos que las polinizan. Plantamos árboles, arbustos, hierba y flores donde nosotros queremos, cuidándonos de que no se arrimen a los caminos por los que paseamos. Mantenemos a la naturaleza controlada en nuestros jardines y espacios urbanos.
Desde la mentalidad urbana de lujo consideramos que la naturaleza es nuestra, y que la iremos domesticando poco a poco, aunque el discurso políticamente correcto habla de protección y conservación. Ese discurso paternalista no impide que destripemos la naturaleza allí donde más nos conviene, para extraer cosas de sus entrañas y después dejar los paisajes patas arriba. El mundo rural también es nuestro, porque nos da de comer y podemos pasearnos por él con más seguridad que si lo hacemos por un bosque.
Pero, por supuesto, no hay por qué dotar a los habitantes del mundo rural de las mismas comodidades que a los ciudadanos urbanos: ¡ya disfrutan de los privilegios de vivir en el campo! Tampoco hay por qué pagarles los mismos salarios, porque, entonces, la comida nos saldría mucho más cara y nos hace falta ese dinero para poder pagar nuestras fantasías y comodidades. Además, ya devolvemos al mundo rural y a la naturaleza todo aquello que no necesitamos; para nosotros son residuos, pero a lo mejor a ellos les sirve…
Desde hace muchas décadas nos venimos dando cuenta que mantener y desarrollar a ese mundo urbano decorado de ensoñación de futuro, sale cada vez más caro, presenta más inconvenientes, y es más difícil mantener la misma calidad de vida. Sobre todo, lo que resulta evidente es que las siguientes generaciones lo van a tener mucho más complicado. No van a poder vivir tan confortable y alegremente como nosotros.
Esa toma de conciencia, que ya era evidente para muchos, llegó a las Naciones Unidas en los años 80 del siglo pasado. Para abordar el tema, se estableció una comisión, presidida por Gro Harlem Brundtland, quien había sido Primera Ministra de Noruega y anteriormente Ministra del Ambiente, emitiendo en 1987 el “Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” . Ese informe abordaba el tema de la necesidad de regular el desarrollo, para garantizar que las generaciones venideras pudieran mantener la calidad de vida de las generaciones de aquel entonces, y se establece el concepto de lo que llamamos “desarrollo sostenible”.
El Informe Brundtland, como habitualmente se le conoce, ha contribuido fuertemente a la toma de conciencia por una gran parte de la población mundial sobre los temas ambientales y ha introducido la etiqueta de desarrollo sostenible, lo cual sin duda ha sido una gran contribución. Pero el informe daba la impresión de haber sido escrito sobre todo teniendo en cuenta a la sociedad urbana más favorecida del planeta, cuidando de sus intereses, aunque reconocía el derecho de las demás a seguir sus pasos.
La palabra “sostenible” gustó y en seguida hubo políticos que la modificaron para convertirla en “desarrollo sostenido”. Quizá es que entonces no entendimos bien su buena intención, porque realmente se necesitaba ese desarrollo sostenido (insostenible) para obtener el dinero con el cual poder financiar el desarrollo sostenible, cosa que el Informe Brundtland no dejaba claro con qué financiación se iba a llevar a cabo su propuesta.
Tampoco está claro de dónde sale, y de dónde va a salir, el dinero para financiar la Agenda 2030. Mirando un poco cómo funciona la maraña de las cosas y de las relaciones sociales, y a la vista de que no modificamos un ápice las conductas respecto a los temas sustanciales, da la impresión de que se confía, sin mencionarlo, en que la fuente principal sea seguir libando de la desigualdad socio-económica de la población mundial. A ello hay que adjuntar el ahorro que supone no remediar el deterioro ambiental que suele producirse con la extracción de recursos, porque, desde esa óptica, se da por supuesto que a las personas menos favorecidas les importa menos vivir junto a un desastre o un estercolero que a los habitantes de urbes inmaculadas.
Esas dos, injusticia social y deterioro ambiental, son las fuentes principales que permiten mantener la desigualdad y los privilegios de una parte de la humanidad en la que me hallo incluido.
La incertidumbre parece que es consustancial con el hecho de estar vivos. La habilidad de la cultura tecnológica actual consiste, no en eliminarla, sino en desplazar su ubicación. ¿Disminuimos la incertidumbre y el riesgo al organizarnos en magníficas urbes? Pues aumentamos la incertidumbre en la población más desfavorecida del planeta y así compensamos.
También la disminución de esa incertidumbre se hace a base de autoconvencernos de lo que sea, con tal de favorecer nuestra conveniencia. Por ejemplo, desde hace un tiempo se ha puesto de moda hablar de “los servicios de los ecosistemas”, quizá como para dar soporte a que tenemos que “conservar la naturaleza”. Ambos conceptos son fruto de haber sido concebidos por una mente urbana de carácter paternalista y totalmente alejada de la realidad. Si nos molestamos en abrir los ojos, el panorama es bien distinto.
Somos viajeros a bordo de una nave espacial, que en castellano llamamos “La Tierra”. Tiene una dinámica interna propia muy compleja que la hace diferente de otros compañeros en el viaje galáctico. Uno de esos compañeros es una estrella que llamamos Sol y que nos proporciona calorcito y unas condiciones muy especiales que han hecho posible que los seres vivos hayamos colonizado este planeta para poder viajar por la galaxia. Para ello lo hemos acondicionado porque en principio la composición de sus aguas y de la atmósfera solo permitía viajeros pequeños y tenaces. A lo largo de muchos millones de años (o sea, de vueltas alrededor del Sol) fueron transformando las condiciones iniciales permitiendo, cada vez más, la presencia de seres menos rústicos y con más capacidad de conocer. El conjunto de todos ellos, nosotros incluidos, es la biosfera.
Durante mucho tiempo el viaje fue muy azaroso y complicado. Hubo colisiones espantosas e incluso, muy al principio, se desgajó un pedazo de la nave espacial dando lugar a la Luna y dejando a la Tierra con una cicatriz, parte de la cual ocupa ahora el océano Pacífico (es posible que aún queden en el interior del planeta restos del intruso). En los últimos millones de años la cosa está mucho más tranquila, pero el Sol tiene sus altos y bajos, los otros planetas y cuerpos interfieren en nuestros asuntos y de vez en cuando llueven pedruscos y radiaciones peligrosas. Esa dinámica, interna y externa al planeta, ha dado buenos sustos a la biosfera, la cual, a pesar del tiempo transcurrido, no deja de tomar precauciones y mantiene la fábrica biosférica funcionando sin parar.
Para mantener la temperatura de la Tierra y la composición de suelos y aguas en valores de interés para la biosfera, ella entierra el exceso de carbono de la atmósfera y neutraliza los minerales tóxicos de los suelos. Dado que tiene la experiencia de que las cosas pueden complicarse cuando menos te lo esperas, la biosfera es prudente y mantiene en marcha muchos mecanismos para amortiguar posibles cambios que nos lleguen inesperadamente y amenacen la supervivencia de muchos seres vivos. Esos mecanismos son como la despensa de “por si las circunstancias vienen mal dadas” que mantenemos los humanos siempre que podemos.
Es de esa despensa de la que hemos echado mano los humanos para crecer hasta erigirnos en reyes de los mamíferos y para desarrollar la actual tecnología. Como bichos glotones e ignorantes, estamos despanzurrando la despensa, dejando el territorio lleno de escarbaduras y de residuos de todo tipo. No tenemos ni idea de si estamos vaciando demasiado la despensa, si la estamos dejando a nivel de riesgo, o queda aún un amplio margen. Tampoco miramos ni medimos nada para enterarnos de la situación, de si estamos poniendo en peligro la maquinaria que adecua la atmósfera y las aguas. Es mucha nuestra prepotencia, como mucha es también nuestra ignorancia. No sabemos cómo funciona la economía de la biosfera ni conocemos bien los procesos que se llevan a cabo en su fábrica.
Lo único que hacemos es comparar la situación de la despensa con antes de la época industrial. Después nos rasgamos las vestiduras y nos lamentarnos de lo malos que somos los humanos; pero seguimos haciendo lo mismo de siempre. Ese lamento es inútil y ñoño. No somos los primeros ni los únicos: cada especie que alcanza importancia en la biosfera modifica la despensa, pero termina por contribuir a su llenado porque los demás socios biosféricos le tiran de las orejas y amenazan con represalias, tipo COVID-19. Un día u otro no nos quedará otra que cambiar el chip.
La mente urbana exclusivista piensa que la naturaleza es gratis y que su usufructo viene incluido en el paquete del viaje, así como el servicio de recogida de residuos. Así que, en vez de ponerse a la tarea de intentar averiguar cuál es la situación, en el mejor de los casos se ha ocupado de desarrollar el discurso ambientalista que ahora da lustre y distinción. Por otra parte, los científicos no se pueden poner a averiguar el estado de la situación global si no se les paga. En todo caso, antes que meterse en un enorme berenjenal, prefieren gastar los fondos públicos en observar miles de detalles de gran interés para la ciencia y publicables en revistas especializadas.
¿Cómo se lleva esta visión individualmente? Pues en mi caso, por una parte, me hago una cierta idea, aunque muy insuficiente, de la situación global. Lo único que veo claro es que hace falta hacer números y saber cómo va la economía biosférica y a cuanto está el cambio con la economía humana. Por otra, veo claro que tenemos que adaptar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vida, nuestra tecnología y economía a los requerimientos de la biosfera, porque nos tiene agarrados por el cuello. Por otra, veo que los humanos tenemos grandes capacidades potenciales que apenas ponemos en juego ni individual ni colectivamente, capacidades de las cuales quizá dependa el progreso de la especie.
Toda esa sesuda reflexión me induce a realizar cambios de comportamiento en mi vida de cada día, pero poquitos, muy poquitos. Tal como nos veo a nosotros mismos, somos animales con dos tendencias. Una es fuertemente individualista, como los osos, y otra fuertemente colectiva, muy borreguil. Entre esas dos posiciones nos balanceamos precariamente y con muchos titubeos. Si la parte borreguil de la sociedad no cambia —solo lo hace cuando se encuentra muy presionada, la mía tampoco se modificará sustancialmente, por mucho que gruña mi parte de osezno.
Somos muchos los viajeros humanos y muchos los discursos que manejamos. Mi propuesta, a corto plazo, es que dejemos de hablar de “desarrollo sostenible”, nos dejemos de historias y de una vez por todas demos vueltas a la sesera, a ver cómo poner en marcha un desarrollo “VIABLE”. Es decir, el que sea posible, el que permitan las circunstancias. Para ello conviene no partir de prejuicios, de escenarios, de ensoñaciones y de metas imposibles, sino navegar según vengan las olas y las corrientes, guiados por la intuición y el sentido común, reforzados por el raciocinio, que para eso lo tenemos.
Quizá tengamos una cierta idea de la situación cuando nos hayamos puesto seriamente a la tarea de medir la biosfera, hayamos hecho números y hayamos mejorado el nivel de comprensión actual. Para ello necesitamos disminuir nuestra tozudez y poner el bien común como objetivo prioritario. Por falta de superordenadores no será, ni tampoco por falta de gente capacitada. Claro que el asunto está en convencernos de que eso corre mucha más prisa que el conquistar la Luna o seguir dándonos de topetazos como borregos, cosa que cada vez se está poniendo más de moda y subiendo de intensidad.
Como nos estamos metiendo en un futuro muy incierto, y parecen oírse más y más señales de S.O.S., se me ocurre que a la palabra “viable” hay que anteponerle esas siglas. De ahí el título de este artículo, que se refiere a un futuro “SOSviable”.
Ambiente: Situación y retos: es un espacio de El Nacional coordinado por Pablo Kaplún Hirsz
Email: [email protected] web: www.movimientoser.wordpress.com
